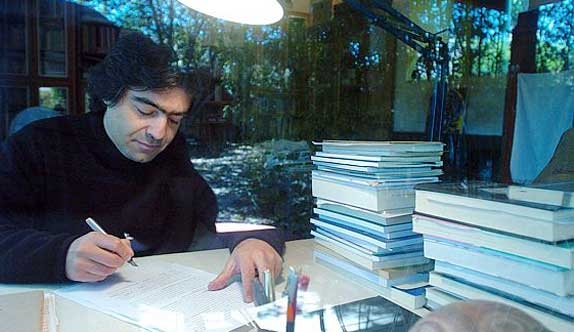Por Diego Tatián
En “Ética Eudemia” 1240a-b Aristóteles dice algo muy extraño y muy bello al desarrollar la idea de “amistad consigo mismo” (una de las ideas más importantes de su arte de vivir, irreductible a cualquier narcisismo y más bien lo contrario): quien es su propio amigo, escribe, desea morir consigo. El deseo de “morir juntos” (ninguna persona es, en efecto, solo una) es el anhelo mayor de “quien es su propio compañero”, según Aristóteles. La conquista de ese deseo presupone que es posible morir de otro modo (morir disperso, distraído, enemigo de sí…): la mala muerte, que la filosofía enseña a prevenir más que cualquier otra cosa.
Si no la comprendo mal, la idea de Aristóteles es la misma que de manera precisa y sin circunloquio filosófico expresa el tango “Como abrazado a un rencor”: “Yo quiero morir conmigo / sin confesión y sin Dios…”. El verso “Yo quiero morir conmigo” es de una hondura extraordinaria, tanta como la de otro verso de tango, que expresa lo contrario (no un deseo y un coraje sino una cobardía y un pavor): “el miedo enorme de morir lejos de ti” -según el estremecedor afecto del que habla “Como dos extraños ".
No menos extraño es el deseo -la decisión- de morir con alguien por amor (o por temor, o por decepción, o por dolor, o por imposibilidad de continuar la vida en soledad…). Es el caso de Heinrich von Kleist y Adolfine Vogel a orillas del lago Wansee en 1811; el de Carlos Romagosa y Heydée Bustos en una vieja casona de la calle General Paz en Córdoba un día cualquiera de 1906 (Carlos tuvo la delicadeza de disparar en los dos casos para que Haydée no cargara con el castigo eterno por darse muerte); el de Stefan Zweig y Charlotte Altmann en la ciudad brasileña de Petropolis el 22 de febrero de 1942 (seguros -en 1942 era difícil estar seguro de otra cosa- de que el nazismo conseguiría la destrucción de Europa y su herencia cultural); el de Arthur Koestler y Cynthia Jefferies -en sus últimos años activistas de la eutanasia- el 1 de marzo de 1983 (poco antes, Arthur había sido diagnosticado de parkinson y de leucemia), y tantos otros.
Sin embargo, a donde quería llegar es a la carta que André Gorz le escribe a su compañera Dorine Keir en 2006 -un año antes de convenir que no valía la pena seguir viviendo, que hasta ese preciso momento la vida compartida durante sesenta años había sido hermosa y ya estaba bien. Hasta leerla en estos días, apenas sabía de Gorz (quien abjuró del apellido Hirsch, también de Austria y de la lengua alemana) que había sido amigo de Sartre, fundador con él de “Les temps modernes”, y que sus ideas habían sido una de las inspiraciones más importantes de Mayo del 68. Solo había leído “Adiós al proletariado” pero nada conocía de su vida con Dorine ni de esta carta conmovedora, que comienza así: “Acabas de cumplir ochenta y dos años. Has encogido seis centímetros, no pesas más de cuarenta y cinco kilos y sigues siendo bella, elegante y sensible”. Y termina así: “…me despierto. Espío tu respiración y mi mano te acaricia. A ninguno de los dos nos gustaría tener que sobrevivir la muerte del otro. A menudo nos hemos dicho que, en el caso de tener una segunda vida, nos gustaría pasarla juntos”.
En el medio, la vida que se escurre: la filosofía, la literatura, la amistad, el compromiso social, la dolencia irreversible (Dorine se hallaba afectada de una enfermedad degenerativa por haberle sido suministrado lipiodol en una operación), el decisivo encuentro con Iván Illich en México; también la sorpresa de sí (sorpresa extemporánea y contrita de haber considerado en la juventud al amor como una debilidad pequeñoburguesa, resumida en una anotación de los “Diarios” de Kafka: “Mi amor por ti no se ama”). Y el deseo intacto de cambiar la vida sin esperar nada del poder político, aunque ese deseo haya migrado del existencialismo al altermundismo y la ecología.
Me gusta saber que existieron André Gorz y Dorine Keir y que se cuidaron tan delicadamente y que murieron juntos como querían.