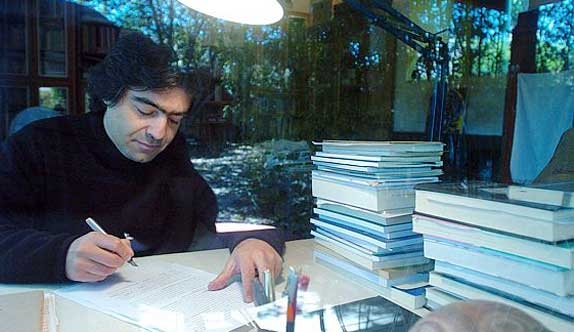Por Diego Tatián (*)
Desde hace algunos años circula de manera profusa la preciosa respuesta de la antropóloga estadounidense Margaret Mead a un estudiante que le preguntó cuál era según ella el primer signo que probaba la existencia de la humanidad. Se esperaba que Mead hablara del anzuelo, la olla de barro o la piedra de moler. Pero dijo que el primer signo de civilización con el que contamos es un hallazgo óseo: un fémur que alguien se fracturó y luego sanó. En el reino animal, quien se rompe una pierna indefectiblemente muere. No puede escapar del peligro, ni ir en busca de alimento o del río más cercano para tomar agua. Queda a merced de los cazadores y depredadores que merodean el lugar. No hay criatura que logre sobrevivir en esas condiciones el tiempo necesario para que el hueso sane. El hallazgo de un fémur roto y curado significa que alguien asistió a quien se lo fracturó, le vendó la herida, lo puso a resguardo de los demás animales, lo alimentó, lo cuidó y le ayudó a ponerse nuevamente en pie. Ayudar a alguien en dificultad es el punto donde comienza la civilización. Una respuesta memorable y hermosa.
En su libro más reciente (“La fuerza de la no violencia”), Judith Butler, a su vez, se asombra de la ficción de un “estado de naturaleza” con la que tantos grandes filósofos (Hobbes, Locke, Rousseau) imaginaron el origen de la cultura -de la política, de la civilidad, de la sociedad. Según la “fantasía” de ese estado natural, en el origen hay un hombre ya adulto, solitario, dueño de sí, autosuficiente, sin dependencia con nadie ni con nada. Pero este no puede ser el comienzo. En ese retrato del origen se han borrado las mujeres, los niños y las niñas (la infancia misma de ese individuo que, antes de pactar para salir del estado en el que se halla, debió ser alimentado, protegido y acompañado), los seres imposibilitados de bastarse a sí mismos por discapacidades físicas, etc. Esa manera de imaginar el comienzo no es inocua y da lugar a una cierta forma de entender la política, en la que seguimos capturados sin haber podido hasta ahora construir otra manera de estar juntos y juntas.
Con justificadas razones, la palabra “ciudado” (o “cuidados”, en plural) se ha introducido con fuerza en el léxico del pensamiento político y social. Sin embargo me pregunto, en sordina, si la centralidad de esa palabra no encierra ciertos peligros. Entre ellos el de la despolitización. Cuidar de alguien es hacer algo -individual o comunitariamente- por él o ella; hacer algo por otro u otra cuando se encuentra en una dificultad -como haberse roto una pierna por ejemplo. Pero, aunque en las antípodas de la indiferencia o el descuido, política no es hacer algo “por” alguien sino hacer algo “con” alguien: obtener derechos comunes, librar batallas por las libertades públicas, producir igualdades donde no las había… El cuidado presupone una debilidad (y puesto que esa precariedad es parte de la vida humana, será necesario siempre); la política impulsa en cambio una potencia -de actuar y de pensar- con la que cuentan todas las personas, cualquiera sea la situación de adversidad en la que se hallen, para revertirla.
La pregunta por la política lo es también por una manera de imaginar, por un lenguaje capaz de nombrar lo que no había sido nombrado, por la invención de lo común. Por la irrupción de un deseo activo y colectivo de igualdad, que presupone la cultura del cuidado pero tal vez no la considera el “horizonte insuperable de nuestro tiempo”.
(*) Doctor en Filosofía. De su muro de facebook. Publicado con la autorización del autor.