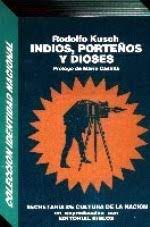Por Eduardo Luis Aguirre
Las batallas de Caseros y Pavón produjeron dos consecuencias que sellaron la suerte futura de la Argentina. Buenos Aires promovió la libre navegación de los ríos interiores, lo que significó lisa y llanamente la habilitación del ingreso de las mercancías británicas que destruirían las incipientes industrias criollas del interior, y la apropiación de hecho del puerto estratégico.
Las dos medidas fueron cruciales para determinar el perfil de un país asimétrico y profundamente unitario, pese a la letra muerta de las constituciones y tratados subsiguientes. Esa situación de marcada asimetría impidió la integración y armonización equitativa de la Argentina y marcaron a fuego las contradicciones futuras entre la capital y las provincias. Más allá de la apropiación de la renta aduanera, el desarrollo inequitativo, las formas injustas de coparticipación de impuestos o las complejidades demográficas que todavía nos jaquean, el unitarismo se alzó también con un triunfo cultural que en los últimos años han vuelto a poner en el tapete estos decisivos antagonismos. Desde Juan José Sebrelli, que consideraba al folklore como un resabio en retirada de una ruralidad atrasada hasta un atildado funcionario que advertía sobre los riesgos de que en un futuro a este país lo gobernara un argentino de tierra adentro, los ejemplos son múltiples. El racismo, el desprecio marcado y la ignorancia supina por el país real, la asunción de una superioridad asumida desde una suerte de cantón suizo que mira por sobre los hombros al resto de un enorme país que ignoran, los grandes productos culturales que se afianzaron luego del perfil exportador y profundamente porteño constituyen una evidencia actual de esas relaciones de subordinación y supraordinación que deberían ir llegando a su fin, por el bien y la supervivencia de la patria. La ciudad puerto, heredera de la aldea campeona del contrabando y eterna tributaria de Europa, su burguesía y el crecimiento prohijado por una oligarquía rampante siguen siendo un problema que ahora sume singularidades novedosas en el ámbito sensible de las disputas culturales. Es obvio que no pretendo establecer antagonismos entre provincianos y porteños, porque nos hallamos unidos por lazos naturales y hasta fraternos de convivencia no exentos de un necesario amor. No me bajen el precio. Lo que quiero poner de relieve, con descarnada lógica juauretcheana y gramsciana es este hiato cultural que, mientras gobierna la derecha, se traduce en severas restricciones, en duras represiones en el interior o en una simpática ignorancia del propio país. Lo verdaderamente problemático es que en el campo de la cultura, de las ideas, de la teoría política, de la toma de grandes decisiones, los gobiernos nacionales se rodean de un enjambre de porteños progresistas que a poco de andar demuestran que su incomprensión estrepitosa de la realidad objetiva les depara inexorables fracasos que impactan en el conjunto. Los corre por derecha un "intelectual" de escasa monta que vende su último libro a granel en una Feria instalada en plena jurisdicción de la sociedad rural e insultan a nuestros pensadores porque firman una carta pública o ensayan conjeturas en defensa de las grandes mayorías. Allí radica un pensamiento individualista, una rémora liberal y una autopercepción que da cuenta de que sobrevive incólume la metáfora etnográfica de Rodolfo Kusch. Así concebida, como un gigantesco aparato cultural que ocupa las editoriales de los diarios, la academia, los congresos, las pantallas de televisión, los discursos oficiales, los micrófonos, el arte y la ciencia, el progresismo porteño ha pasado a ser una cuestión con ontología propia, un problema a resolver para tratar de superar la banalidad de consignas que no encuentran arraigo mínimo en el resto del pueblo. O sea, en la mayor parte del país.