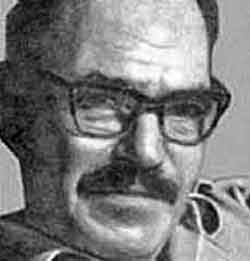Por Eduardo Luis Aguirre
La atmósfera de los intelectuales argentinos transcurre en una maraña de encuentros endogámicos y listas blancas autorizadas por sus propios miembros. Su connotación excluyente es histórica, por diversas razones se refleja con mayor nitidez en el puerto, pero el estilo y esa cerrazón impenetrables se han expandido desde hace décadas en la Argentina con la misma tonalidad sectaria.
En momentos críticos como este, entonces, las reservas disponibles de los producidos de una pléyade de escritores, ensayistas, artistas, columnistas, poetas y músicos revelan una franciscana pobreza y la batalla cultural tiene de esa manera un final cantado.
Sus vínculos, blindados y limitados a otros pares de los cuales paradójicamente también se recela, ponen de manifiesto varias situaciones dilemàticas sobre las que, habitualmente, no nos detenemos a reflexionar. Y si lo hacemos, es raro que lo traduzcamos habilitando la palabra como atributo central de una advertencia que emerge dramáticamente cuando observamos que la derecha avanza sin oposición alguna y de este lado sólo se opone la soberbia banal, el individualismo de las almas bellas, a veces los lugares comunes que no trascienden el marco agitativo o la incomprensión y estupefacción más oscura sobre las complejidades de una realidad que no logran conjugar ni comprender. Las excepciones a estas situaciones – que, desde luego, las hay- son las que, precisamente, confirman la regla.
En la Argentina, la colonización del pensamiento, del establishment cultural y el escaso apego al rigor de la lectura, la reflexión y los espacios dialógicos han dado como resultado un cambalache de engolados sujetos que interactúan con lógicas orbitales y reclaman para sí la condición de “intelectuales”, que normalmente se les instituye sin un ejercicio mínimo de responsabilidad colectiva por parte de los propios círculos que frecuentan. Esto vale para la gran ciudad y para la realidad de tierra adentro. Algunos escribirán en diarios progresistas, presentarán ciclos culturales o engrosarán con su presencia los surrealistas programas televisivos capitalinos. Otros harán lo propio a distinta escala, escribiendo en suplementos de diarios lugareños o haciendo públicos sus vínculos con otros notables apòcrifos.
He aquí la segunda y más grave situación problemática. En muchos supuestos estamos en casos de imposturas cristalizadas en el tiempo. Esa es la "intelligentzia", resultado de la colonización cultural, sobre la que insistían Jorge Abelardo Ramos y Arturo Jauretche. En otros, se trata de una constelación ficta, un Olimpo de egos decidido a desatender lo que Sartre definía como el rol de un intelectual del “Tercer Mundo” o Gramsci pensaba respecto del papel histórico y social de los intelectuales.
“El arte, por un lado, tiene una raíz concreta –la historia personal del artista, su temperamento, la posición que ocupa en la sociedad–, pero como individuo, inserto en la sociedad de su tiempo, el artista es un ser histórico que proyecta en forma individual una voluntad de forma que no le es propia, sino de su contemporaneidad”, decía Juan José Hernández Arregui (*), el pensador que ilustra esta nota.
Si uno debiera sintetizar el cometido de un intelectual comprometido con los objetivos de emancipación de su pueblo bien podría concluir que el mismo se resume en la capacidad de observar, decir o, fundamentalmente, extremar esfuerzos para anticipar la realidad que depara un mundo de complejidades sin precedentes. Si esto es así, deberíamos caer dolorosamente en la cuenta que en el mundo “culturoso” o la clerecía pseudo intelectual argentina no abundan estos casos.
El intelectual debe ser primeramente generoso, estar pronto a la creación colectiva y asociada de las ideas. Algo así como practicar la mayéutica y no cejar, nunca, en la disputa ideológica colectiva. Es imposible producir cultura o conocimiento desde la soledad narcisista, o solamente con los propios. La política no se hace con los iguales, sino con los distintos. La tarea de comprensión del mundo para poder modificar la realidad o preservar lo que el capitalismo destruye a paso redoblado no puede ser una contingencia urgida por la emergencia, sino el sedimento comunitario de las respuestas de las grandes mayorías a las que el intelectual debe inexorablemente escuchar y a las que, en definitiva, se debe.
(*) Imperialismo y cultura, Ed. Peña Lillo, Buenos Aires, 2005, p. 56.