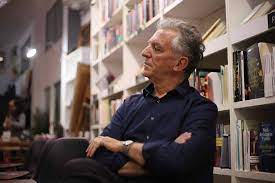Entrevista a Ignacio Castro Rey, con Cristina Palmese y José Luis Carles. Radio Clásica: "La casa del sonido" (*).
1- ¿Qué papel juega la música, el sonido, en el mundo de las ideas y el pensamiento?
No tengo ninguna formación musical, ninguna educación específica. Aunque, a la vez, puedo quizá decir que la música me salvó la vida. Permitió que me distanciara de entornos urbanos donde somos con frecuencia bichos demasiados raros. En mi caso pensar, reconstruirme con el pensamiento, tuvo un origen en buena medida sonoro, sensitivo y visual. Cuando era adolescente, en medio de una familia muy numerosa, me aislaba a veces en una esquina escondida de la casa natal. La vivencia de ese silencio incomunicable fue clave después para cualquier experiencia musical. Uno tenía entonces la necesidad de esconderse, de descansar del estrépito del día y recuperar otros rumores, entrando en las grietas del conductismo con una carga «bárbara» de sonidos e imágenes, de intuiciones y certezas. Entiendo la música como una forma trágica de resistir a nuestra comedia social, con su puritana separación entre lo sagrado y lo profano. Con la música se trata de detener el tiempo, encontrando espacios de encuentro en medio de la superstición cronológica que es la aliada metafísica del capitalismo.
2- ¿Cuáles son tus gustos y preferencias musicales? Parece que las músicas que nos traes se sitúan en espacios fronterizos entre estéticas de mundos marginales y momentos de vértigo. Y esto en un mundo, el de la música, tan marcado por el consumo, las modas y el éxito.
Tanto o más que en cualquier otra época, vivimos en un orbe dictado por sonidos e imágenes opresoras. Casualmente, acabo de ser maltratado por unos gloriosos segundos de «nuestra representante» en Eurovisión: siento decir que todo eso es fascismo democrático, tanto desde el punto de vista sonoro como visual. Llevo más de 40 años amenazado por los 40 Principales, así que siempre he entendido la música como la posibilidad de una fuga urgente, de buscar estados de excepción a este aburrimiento degradante. Este es el objetivo político de nuestra música triunfal, degradar a la humanidad de carne y hueso, hacerla «desfilar». Y no hablo sólo de sonido, sino de la totalidad de la percepción y el pensamiento. De manera que, para frenar el Juicio Social, lo de menos son los estilos. De Rancapino a Wyatt, de Nick Cave a Martyn Bates, músicas muy distintas pueden servir para imponer un archipiélago en el que respirar. Estoy hablando casi de medicina, lo siento. Así lo he vivido.
3- En uno de tus escritos señalas lo siguiente: la importancia de los márgenes, del exilio (dice Bates) para poder ser alguien creativo en un mundo consumista que ya lo tiene todo a mano y lo ofrece al minuto. Por el contrario, el exiliado, el extranjero, el raro (¿el radical?) tienen todo por ganar, parten de cero como si ninguna herencia espiritual o material les fuera suficiente.
Supongo que siempre ha sido así: los creadores y profetas vienen de una turbia maleza. Lo nuevo surge del limo, de accidentes inconfesables. ¿María Callas y Nico existirían sin el maltrato de sus respectivos ámbitos familiares? ¿Lennon existiría si no fuera de origen católico y humilde? ¿Y Camarón, sin ser pobre y gitano? Los grandes cursos de formación se realizan, bajo cuerda, en las deformaciones a las que nos somete la vida. En el mundo contemporáneo esto se ha redoblado con la crueldad del supremacismo democrático y su vigilancia social, aliada desde hace décadas con una información que está al servicio de la homogeneidad y empeñada en la extinción de los especímenes y las plantas raras. La música extraña y los sonidos espectrales, que no existían, son un escudo que nos defiende de la marcha triunfal del mundo, de una versión tediosa de la vida, cruel y humillante.
4- ¿Qué comunicación existe entre los grandes de la música y el oyente común, ya sea en el universo clásico, en el jazz, el pop o el flamenco? No nos referimos a cómo llegan estas músicas a los especialistas, sino a qué es lo que comparten con el oyente común. ¿A qué mundos nos traslada la música: es una lucha contra la tristeza, la soledad o el destino fatal de las cosas?
Los pueblos lo saben todo, también lo han cantado todo. De Beethoven a Coltrane, creo que los grandes siempre están muy cercanos a la lírica popular, algunas veces limitándose a elevar sus tonos y motivos a la enésima potencia. Y viceversa: por ejemplo, el mayor ídolo de Nina Simone es Bach… El viaje de la música es hacia otra proximidad. La música nos traslada muy cerca, a una versión secreta de las cosas que la gente ya ha oído y en el fondo desea. Aunque lo que se llama «opinión pública», manejada por una nueva casta sacerdotal, le tenga miedo a ese regreso. No creo que John Cage estuviera bromeando al decir en una entrevista tardía que la música proviene de escuchar los rumores del mundo antes de que cuajen en lenguaje articulado, en código que circula. La música es muy cercana al silencio y al grito, intenta convertir una experiencia singular, con frecuencia solitaria y difícil, en una canción que pueda ser compartida. Tal vez es significativo que los trabajadores ya no canten: ¿cuando se acabó la dureza del trabajo, pegado a la necesidad, a los materiales y a la tierra, se acabó también la poética del sonido? Quizá el mayor enemigo de la música es la cobertura, la banda musical que acompaña nuestra ficción social y económica, cubriendo la aspiración flotante de clase media y su obediencia bovina. Perdonad las metáforas.
5- ¿Qué quieren contarnos estos músicos, pero también qué busca el oyente que escucha Eyeless in Gaza?
No sé si podremos saberlo. Tal vez sólo se trata de vivir de otro modo, sin olvidar todos los secretos que, mal que le pese a nuestra vocación tecnológica de transparencia, siguen acosándonos. Hay en cierta clase de músicas, que siguen siendo muy minoritarias (como también lo son algunos clásicos de la talla de Maria João Pires), la voluntad moral de no olvidar los fantasmas y la voluntad política de continuar dándoles forma. No sé qué opinaría Taylor Swift de todo esto. Quizá, tras tanto éxito masivo, sea ya demasiado estúpida para entender siquiera la cuestión. Una joven comentaba recientemente que buena parte de la gente que triunfa (ponía el ejemplo de «La isla de las tentaciones») lo hace gracias a tener la inteligencia justa para evitar un tutor legal. ¿No resulta casi divertido?
6- ¿Cómo es la materia sonora, los instrumentos, las manipulaciones, los efectos sonoros que utilizan Eyeless in Gaza? ¿En qué se diferencian de los sonidos de otros grupos? ¿Son más ruidoso, tienen otro nivel, utilizan frecuencias más brillantes o más apagadas? ¿Más estridencias, en cuanto a las voces?
Si nos referimos a Eyeless in Gaza, creo que provienen de una espiritualidad que entre nosotros, en el mundo occidental «avanzado», está en desuso. ¿Por qué? Porque cualquier espiritualidad es lenta y habla continuamente con lo otro: Walking on the wild side… Por el contrario, nuestra religión capitalista quiere correr y superar, escapando minuciosamente de todo lo que sean sombras, también sonoras. Bates y Becker provienen de una experiencia dramática de las cosas que la actual vida inglesa ha prohibido y condenado a la clandestinidad. Si se suele decir que la verdad es triste, tal vez la belleza también lo es. «Nos deja sin esperanzas», decía A. Carson. Pero es la fuerza trágica de esa tristeza, a la que Eyeless in Gaza nunca renuncia, la que les permite a estos dos hombres, con unos medios a veces muy pobres, componer algunos temas inolvidables. Naturalmente, no son los únicos y hay experiencias afines en otros mágicos «tenebrismos sonoros». Entre otras, la música de Robert Wyatt. Quizá se podría decir que si Talking Heads son herederos de Whitman, Eyeless in Gaza lo son de Poe. Y también de Trakl y Rilke, por cierto, pues ambos son muy europeos. En cualquier caso, viven de márgenes olvidados por el racista Occidente global. En conjunto, reprimir la verdad de lo trágico ha conducido a nuestro mundo sonoro y anímico hacia el miedo y la uniformidad. Incluso lo que hoy se llama «jazz», lo siento, es un ejercicio de virtuosismo técnico que confirma el tedio reinante y apenas logra sacarnos de la modorra. Sé que lo que digo puede parecer soberbio y elitista, pero en realidad querría ser todo lo contrario, algo bastante humilde: un homenaje a la indefinición que tenemos en común, esos umbrales callados de los que nunca sabremos mucho.
7- ¿Quiénes serían los herederos de este dúo tan peculiar?
En cierto modo nadie, que yo sepa, pues ellos son una rara singularidad en el conformismo espiritual y musical de estas últimas décadas. Y además, son demasiado abruptos en su lirismo para tener seguidores… No obstante, el universo actual es un poco menos asfixiante de lo que parece, al menos sin conseguimos infiltrarnos en él y bajar a sus himnos escondidos. Si lo hacemos, haya o no influencias directas, veríamos que siempre que hay un inconsciente espectro sonoro, hay también un rastro de Eyeless in Gaza, un eco al menos implícito de ese valor sonoro para lo incierto. Posiblemente en los mejores momentos de Cave. Pero también puede ocurrir con los magníficos Animal Colletive, con Comet Gain y Extra Life; probablemente, quién sabe, también con Sky Ferreira… Hay rastros borrosos que nunca entenderemos. Los músicos actuales parecen hechizados en masa por los grandes códigos informativos, que les ahorran una indispensable minería sonora. Pero en el fondo casi todos están a la espera; sin muchas esperanzas, pero con la actitud de quien todavía cree que pudiera ocurrir algo. Es nuestro deber, moral y musical, extraer rumores de esta duda latente, de una grieta antropológica que atraviesa nuestra espantosa uniformidad.
* Esta entrevista se realizó la víspera de la grabación del programa sobre Eyeless in Gaza que «La casa del sonido» emitió, con Ignacio Castro Rey como invitado, la noche del domingo 16 de marzo. Actualmente figura en el podcast del programa.