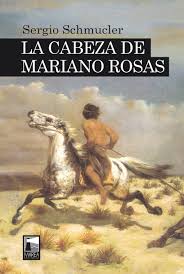"La cabeza de Mariano Rosas", el libro de Sergio Schmucler en cuya presentación intervine hace algunos días en la sede de la Asociación Pampeana de Escritores, habilitó algunas conjeturas que desbordaron y -como de ordinario ocurre en las lecturas que nos concitan- modificaron las perspectivas que podríamos haber intentado al inicio de ese recorrido de recuperación (no del todo) ficcional de una trama histórica palpitante y atroz de entramados genocidas y universos inconciliables.
La voz crucial de Mansilla, envejecida por la decepción inconmovible de las esperanzas (que en su país asumen el formato invariable de utopías regresivas, porque es la esperanza y no la religión el opio de los pueblos), afirma elegante y todavía rotunda: "Panguitruz Mariano. Tuve que ir en búsqueda de tus márgenes para tratar de entenderme. Por encontrarte a vos, me encontré a mí. Y te inventé. No hubiera sido nadie sin conocerte, vos no serías ni una sombra si no te hubiera buscado. Tu imposibilidad fue la mía, dos fantasmas tratando de encontrar el artificio que los encarnara”.
El libro enlaza a los diferentes y los imagina en un diálogo histórico, desnuda la oscura pulsión reorganizadora de la masacre, exhibe el horror, , del amor y la belleza, da cuenta de la matriz colonial de las clases dominantes del país oligárquico, enfrenta al ser hegeliano con el no-ser del racismo perpetrador (que para ser tal siempre exige -como los grandes crímenes contra la humanidad- de una maquinaria estatal que lo legitime). En esos coloquios feraces el blanco ensaya el determinismo teleológico del siglo XIX.
"Somos fracaso. Vos, heredero de cuatro linajes que lucharon por la sobrevivencia de una raza cuyo destino era desaparecer. Yo, príncipe acunado con los cantos de gloria de una nación que nunca será" (p. 14).
Mansilla se asume como "un triste militar con ínfulas de escritor, en el que su espíritu, su Ser en su máxima intensidad, era el héroe cósmico que esperaban los llanos ignotos para para recibir una vez y para siempre la semilla del fecundo Progreso y Civilización" (p. 76). Y el atildado militar reconoce en Panguitruz la consigna situada del Estar-siendo. De un dasein de Leubucó. De un quedarse para siempre junto a esa laguna, en las ventosas sequedades que describe Mansilla, a sabiendas de que el progreso y la civilización incluían expresamente la vocación irremediablemente genocida de Sarmiento. Que no trepidaba, nunca, en definir al enemigo cuyo aniquilamiento se instaba. "Incapaces de progreso, su exterminio es providencial y útil, sublime y grande. Se los debe exterminar sin ni siquiera perdonar al pequeño, que tiene ya el odio instintivo al hombre civilizado" (p. 146). Mariano, Panquitruz, el más grande de los ranqueles, decide permanecer, por el presagio categórico de la machi y el sentido irrefrenable de hacer pie en ese suelo. Y la muerte es el destino prefijado por los perpetradores de ese crimen de masas, que será el primero de la modernidad, cometido por el estado de los tres genocidios. El horizonte de proyección inexorable que establece el lenguaje del los sables para un otro que antes que un diferente encarna en realidad un no ser. Un homo sacer. Una nuda vida. Una humanidad desnuda. Aquella a la que no la ampara estatuto alguno ni puede aspirar a ninguna utopía emancipatoria. Aquella sobre la cual sólo se han de abatir la violencia y la apropiación, tal como lo enseña Ramón Grosfoguel.