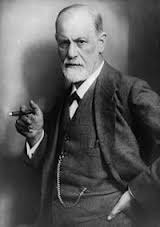
En principio, podríamos intentar acotar la multiplicidad de
significados y significantes en boga,
delimitando y diferenciando las definiciones “jurídicas” de las “no jurídicas”, como propone Feierstein[1].
El artículo II de la Convención de la Organización de las
Naciones Unidas sobre prevención y sanción del delito de Genocidio (CONUG)
establece la definición jurídica universalmente aceptada:
“En
la presente Convención, se entiende por genocidio cualquiera de los actos
mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o
parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal: a)
Matanza de miembros del grupo; b) Lesión grave a la integridad física o mental
de los miembros del grupo; c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones
de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; d)
Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo; e) Traslado
por fuerza de niños del grupo a otro grupo”.
La definición jurídica
de genocidio adoptada en este caso ha sido objeto de numerosas y justificadas
críticas -algunas de las cuales ya hemos examinado- vinculadas generalmente a
la excesiva rigidez de la caracterización, que exige un singular elemento
subjetivo del injusto, consistente en una intencionalidad destructiva explícita en el autor y que, al propio tiempo, excluye como víctimas
probables de genocidio, entre otros, a
los grupos políticos.
Es evidente que el tipo penal, en los términos en que es
redactado, debió haber sido actualizado, cosa que reclamaba el Informe Whitaker[2],
recomendando la extensión de la protección legal a los grupos políticos, a los que concebía, al igual
que los grupos religiosos, como formando parte de una ideología.
En efecto, los tramos más salientes del Informe aluden expresamente
a las debilidades de la Convención, sugiriendo modificaciones a la misma. En lo
que concierne a los aspectos que hacen al tipo objetivo que determina los
grupos protegidos, objeta puntualmente la exclusión de los grupos políticos y
sociales, y de otros agregados como las víctimas a las que mancomuna su
identidad sexual.
Ya en aquel momento, el Informe se expedía a favor de una
modificación de la Convención o, alternativamente, de la sanción de un
Protocolo facultativo abierto a la ratificación de todos aquellos Estados que
se avinieran a evaluar con esta amplitud la cuestión de los grupos protegidos[3].
La intangibilidad e impermeabilidad del texto legal,
empero, no puede entenderse a esta altura de la historia sino como una clara
intencionalidad de los Estados dominantes de ponerse a cubierto por hechos propios futuros, en caso de una
reforma que ampliara, por ejemplo, la protección a otros colectivos de
probables víctimas.
No deben olvidarse, en este sentido, las graves violaciones
a los derechos humanos que se han perpetrado desde la segunda posguerra sobre
grupos políticos, disidentes, enemigos internos, “terroristas”, etcétera.
Como ya expresamos, resulta como mínimo llamativo que en
una era donde los debates y polémicas más enconadas involucran especialmente
cuestiones políticas e ideológicas, los grupos políticos no configuren sujetos
protegidos especialmente por la ley internacional. Es interesante tener en
cuenta de qué manera la doctrina internacional más autorizada ha aportado
argumentos contundentes en la dirección que postulamos[4].
Kurt Jonassohn,
director del Instituto de Estudios sobre Genocidio de la Universidad de
Montreal, Canadá, llegó a señalar que, de este modo, incluso “se llega a una
contradicción interna entre los elementos del Derecho internacional dado que,
con la aprobación en 1951 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados,
la cual define al refugiado como aquella personas con “fundados temores de ser
perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a
determinado grupo social u opiniones políticas”, resultaría que “aquellos que pueden o logran huir de un
genocidio serían reconocidos como refugiados, mientras que aquellos que por
cualquier razón no pudieron escapar del
mismo genocidio no serían reconocidos como víctimas del mismo”[5].
La especulación, en este último caso, no supone en modo
alguno un reclamo de ampliación del tipo penal, y con ello, del poder punitivo de los Estados, sino que
debe ser vista como un esfuerzo por fortalecer la garantía de igualdad ante la ley, ya que dejar al
margen de la protección a los grupos políticos podría derivar, fatalmente, en
una excusa para legitimar su exterminio.
En ese caso, la situación resultaría paradójica y
contradictoria en un momento de la historia en el que la profundización de las
democracias formales -el tránsito de los “Estados de
Derecho” a los “Estados Constitucionales de Derecho” o modelos garantistas, en
expresión de Ferrajoli[6] -
suponen, justamente, el otorgamiento de “más derechos” y, también, el
reconocimiento del derecho a reclamarlos por parte de los ciudadanos, a través
de mecanismos tales como la petición ante las autoridades o la protesta social.
La Reforma Constitucional argentina de 1994, que incorpora
al Derecho interno los pactos y tratados internacionales (CN, 75 inc. 22),
configura un ejemplo emblemático de esa evolución jurídica: “son los mismos modelos
axiológicos del derecho positivo y no solamente sus contenidos contingentes -su “deber ser” y no sólo su “ser”- los que en el Estado
constitucional de Derecho son incorporados en el ordenamiento, como derecho
sobre el derecho en forma de límites y vínculos jurídicos a la producción
jurídica. Se deriva de lo anterior una innovación de la estructura misma de la
legalidad, que es acaso la conquista más importante del Derecho contemporáneo:
la regulación jurídica del mismo Derecho positivo, no sólo por lo que hace a
las formas de producción, sino en cuanto a los contenidos producidos”[7].
En este caso, se estaría frente a la legitimación de
demandar más derechos por parte de las víctimas, y de más víctimas a
identificarse como tales y acceder por derecho a la reparación del daño
inferido por la ofensa.
Por ende, los grupos políticos
e incluso aquellos otros que se coaligan y luchan, por ejemplo, por su identidad sexual -sin que esto implique una enumeración taxativa- deberían
también ser sujetos de derecho en casos de ofensas perpetradas en claves de
genocidios reorganizadores.
Si en los Derechos nacionales el derecho a la protesta
social es caracterizado como el primer derecho, un reclamo de mayor ciudadanía como forma elemental y
básica de los excluidos de visibilizarse a sí mismos, como réplicas remanentes
de los sistemas neoliberales de explotación, el derecho de las víctimas a ser
reconocidas como tales en el caso de genocidios o delitos de lesa humanidad
implican analógicamente un reclamo de ciudadanía
global y suponen una alternativa superadora que de ninguna manera podrían
menoscabarse en este proceso de consolidación de sociedades más democráticas a
partir del otorgamiento de esos derechos.
Precisamente porque, en estos casos, se trata de víctimas
que han sido naturalizadas o invisibilizadas por un Derecho restrictivo del
tipo “suma cero”, que ha convalidado las asimetrías sociales a través de
consignas insustanciales e inveteradamente reiterados para negar derechos, como
la que reza que “el derecho de uno termina donde empieza el de los demás”[8].
Una democracia constitucional de Derecho debería
inexorablemente contemplarlos: “en un sistema institucional como el nuestro
delegamos la toma de decisiones, delegamos el control de los recursos
económicos, delegamos el uso de la violencia, el monopolio de la fuerza en el
Estado, lo mínimo que podemos hacer es preservarnos el derecho de criticar a
aquellos en los que hemos delegado todo. Mucho de lo más importante de nuestras
vidas está en manos de otros (…) parece importante reclamar el derecho a la
protesta como un derecho esencial… (...) No hay democracia sin protesta, sin
posibilidad de disentir, de expresar las demandas. Sin protesta la democracia
no puede subsistir”[9].
En este caso, la protesta debe entenderse como una forma
directa de petición, manifestación y participación democrática, propia de las
sociedades que poseen instituciones menos eficaces, desarrolladas y
consistentes, tal como acontece en el sistema jurídico internacional.
Es más, existen antecedentes concretos en este sentido. Por
ejemplo, las atrocidades registradas en Camboya durante el régimen de Pol Pot, y las dificultades para ser
tipificadas como genocidio debido a las limitaciones que impone la propia
Convención en su definición, seguramente implicaron una dificultad objetiva en
términos de reconocerse como tal y a acceder a los derechos que les
corresponden a las víctimas de hechos aberrantes que ofenden la conciencia
jurídica de la humanidad[10].
Las definiciones que trascienden los aspectos
exclusivamente jurídicos, y se nutren de otros insumos interdisciplinarios,
proporcionan elementos muy valiosos para intentar arribar a una perspectiva
superadora, dinámica y crítica de las características del genocidio, y a
visibilizar un número hasta hora indeterminado de víctimas que esperan ser
reconocidas como tales por el derecho internacional de los Derechos Humanos.
Así, Henry Huttenbach
señala que “el genocidio es la destrucción de un grupo específico
dentro de una determinada población nacional o incluso internacional[11]”. Más categóricamente, Robert Melson afirma que el genocidio supone “una política pública llevada a cabo principalmente por el
Estado, cuya intención es la destrucción total o parcial de una colectividad o
categoría social, generalmente un grupo comunal, una clase o una facción
política”[12]. Horowitz
define al genocidio como “una destrucción estructural y sistemática de personas
inocentes por un aparato burocrático estatal”[13].
Estas nociones conceptuales, incorporadas en la obra de
Daniel Feierstein[14], permiten iniciar un análisis conceptual sobre algunas
variables no frecuentemente exploradas y tan relevantes como las claves y
técnicas utilizadas para construir cada una de aquellas.
III.- Genocidio y abuso del poder punitivo
estatal
La aparición del poder punitivo de los Estados como
un dato constitutivo y constituyente de la conducta genocida, según se deriva
de las definiciones transcriptas, permite hacer algunas consideraciones
tendientes a profundizar en el significado de este concepto.
La primera de ellas es la convicción imperante de que los
Estados fuertemente centralizados, donde se han protagonizado este tipo de
políticas públicas de aniquilamiento en la modernidad, han sido Estados no
democráticos: “Ningún genocidio del siglo XX fue perpetrado en
países donde reinaba la democracia. Ésta aparece, hasta ahora, como la única
barrera eficaz contra las tentaciones genocidas.Todos
los gobiernos que planificaron genocidios siempre comenzaron por destruir, a
los ojos de sus fieles, la imagen del enemigo, futura víctima. Cuanto más
inserto en el corazón de la sociedad se hallaba ese enemigo -en la familia, en
la aldea, en la ciudad, en la comunidad- más peligroso parecía: viviendo bajo
el mismo techo, podía incendiar la casa y envenenar a los habitantes. Un
enemigo lejano, abstracto, no hubiera tenido características suficientemente
marcadas y fáciles de imaginar, lo bastante atemorizadoras como para impulsar a
los sujetos a la matanza”[15].
Por supuesto, menuda tarea tendríamos para caracterizar,
con estas categorías, la destrucción de Dresden mediante un innecesario y
brutal bombardeo aliado durante la segunda guerra, el lanzamiento de bombas
atómicas sobre la población civil de Hiroshima y Nagasaki, y las matanzas
indiscriminadas en Vietnam.
En tales casos, aunque aceptáramos que los ataques masivos
no se perpetraron en países democráticos, sí en cambio fueron llevados cabo por una potencia que
se presume democrática. Peor aún: se autodenomina la primera democracia del
planeta. Respetando el marco temporal que propone la cita, habré de omitir
entonces toda referencia a los trágicos sucesos de Irak y Afganistán, que
arrojan la misma perplejidad e inauguran las políticas públicas de exterminio
durante este siglo.
La segunda reflexión apunta a encontrar denominadores
comunes que permitan explicar las causas por las cuales un Estado desarrolla
prácticas genocidas. Ya hemos abundado en la necesidad de incorporar al
análisis del genocidio sus objetivos permanentes de deconstrucción y reorganización
de relaciones sociales, declinando la tentación reduccionista de asumirlo como
hitos de excepcionalidad de la historia de la humanidad, atribuible únicamente
a designios extremos y aislados de crueldad, maldad o perversión de los
ejecutores.
Este tipo de ejercicios de simplificación encierra un
objetivo ideológico claro, ya que resulta un razonamiento “que exonera a todos
los demás y especialmente a todo lo demás… Cuanto más culpables sean ellos más
a salvo estará el resto de nosotros”[16].
Por ello, es necesario entender al genocidio como una
tecnología de poder vinculada inexorablemente con la exacerbación del poder
punitivo de los Estados, destinado a reorganizar una determinada sociedad sin
la presencia de los indeseados.
Si mejor se prefiere, como la expresión más destructiva de
la violencia, en la que los Estados poderosos utilizan la ideología como
sustento de sus actos criminales, desatando su agresividad en un plan
sistemático e inexorable para aniquilar a un pueblo[17].
Mientras más marcadas sean las características policíacas
de los Estados, menos incidencia cultural y social tendrá el paradigma del
Estado Constitucional de Derecho, y en esas condiciones de máxima tensión
política existen muchas más posibilidades que un Estado recurra a
prácticas genocidas[18].
Podríamos añadir, y así lo postulamos como eje de las
políticas a articular para prevenir los crímenes
de masas, que a mayor consolidación de la democracia, habrá menos
posibilidades de que se perpetren este tipo de crímenes horrendos, y viceversa.
Por ende, el fortalecimiento de discursos y prácticas en
favor de la tolerancia y el respeto frente a la diversidad, el
multiculturalismo, el pluralismo y la otredad como articuladores de la vida
cotidiana, deberían operar como ejercicios de anticipación consistentes frente
a cualquiert intento genocida.
La convivencia armónica, la disminución de los indicadores
de violencia, la construcción de discursos tolerantes y la profundización del
Estado de Derecho son el mejor dique de contención para estas pulsiones
mortales.
Respecto al interrogante
de cuándo un Estado se convierte en genocida, para Yves Ternon -cirujano francés experto en comportamientos de exterminio-,
el genocidio constituye “el momento final de una crisis anunciada” por actos
previos, a partir de los cuales cabe identificar su desencadenamiento: para
identificarlo, se han aislado una serie de acontecimientos que van desde los
primeros actos de discriminación, pasando a las agresiones físicas, hasta una
secuencia programada de destrucción que deroga los derechos cívicos de los
miembros del grupo-víctima, los despoja de su nacionalidad y culmina en su
expulsión, deportación, persecución y masacre: “en dichas secuencias subyace un proceso de radicalización
ideológica en torno a un principio básico de carácter excluyente, del cual se
desprende su incompatibilidad con los dilemas que el grupo percibido como
amenaza le plantea. El lenguaje no juega en este punto un papel menor:
valiéndose de la jerga y los eufemismos deshumaniza y demoniza a las víctimas,
distorsiona la verdad volviéndola funcional a los objetivos del agresor”[19].
Los mencionados procesos de radicalización ideológica,
entendidos como condicionamientos acumulativos, como precondiciones que
profundizan la situación de vulnerabilidad de las víctimas[20], van desde las tentaciones racistas hasta la asunción de
la propia ilegalidad en la comisión de estas prácticas como un derecho y un
deber de identidad nacional, elemento éste muy presente en el imaginario y las
narrativas de los genocidas argentinos[21].
No puede leerse de otra manera, tampoco, la desembozada
explicación pública de funcionarios de alto rango de Estados Unidos: “Actuaremos de manera multilateral cuando podamos, y
unilateralmente cuando lo juzguemos necesario”, porque “consideramos que la
región del Cercano Oriente es de vital importancia para los intereses
nacionales de EEUU”[22] .
Según la denominada “teoría del loco”, de Richard Nixon, “los
enemigos de EEUU deben entender que se enfrentan con chiflados de
comportamiento imprevisible y que disponen de una enorme capacidad de
destrucción. El miedo los llevará entonces a plegarse a la voluntad
estadounidense. Este concepto había sido elaborado en los años 50 en Israel por
el gobierno laborista, cuyos dirigentes “predicaban a favor de actos de
locura”, como escribió el ex primer ministro Moshé Sharett en su diario íntimo. Además, estaba en parte
dirigido contra EEUU, juzgado como poco confiable en esa época”[23].
Estas lógicas militarizadas, aunque primitivas, no son
originales. Durante todo el siglo XX, las grandes matanzas fueron precedidas
por una fascistización de los discursos y las relaciones sociales, por
pulsiones de muerte autoritarias que fueron socavando la convivencia armónica
entre minorías y mayorías, o entre Estados dominantes y Estados dominados, que
culminaron siempre en ejercicios de exterminio estremecedores.
La idea paranoica de la “amenaza” externa o interna exhibe
un desarrollo histórico sin demasiadas variantes y con muchas regularidades de
hecho, que se reiteran, como veremos, en la mayoría de los crímenes masivos que
asolaron a la humanidad[24].
El prevencionismo radical que traducen las gramáticas y las
prácticas policiales del imperio, instalan una lógica de la enemistad respecto
de los “diferentes”, verdadero germen de los genocidios, imposible de
distinguir de otras lógicas pretéritas en las que se basaron grandes aniquilamientos de la modernidad.
Por ello, los momentos que preceden estos crímenes, y las
percepciones ulteriores de las víctimas integran también el concepto de
genocidio, si seguimos la caracterización procesual de Lemkin y de otros
pensadores contemporáneos, que advierten sobre la reiteración y reproducción de
prácticas previas que consisten en destruir el entramado social y las relaciones
de cooperación y solidaridad preexistentes, con el objetivo de reorganizar
mediante la violencia el orden que ha de sobrevenir luego de perpetrados los
crímenes masivos[25].
En el caso del genocidio armenio, el primero del siglo XX e
increíblemente silenciado y negado pese a su estremecedora magnitud, el
intelectual turco Taner Akcam explica críticamente el sentido de las
“amenazas” que se cernían supuestamente sobre el Estado turco, y que
motorizaron finalmente una agresión que costó alrededor de un millón y medio de
vidas[26]
. “La República de Turquía, dice Akcam,
ha heredado la política y la estructura administrativa del Imperio Otomano. La
modernización no permitió el acceso al poder a nuevos grupos sociales, sino que
se basó en una arcaica tradición imperial, en donde el Estado es independiente
de la sociedad y está organizado en oposición a ella. La sensación de amenaza
de derrumbe progresivo del imperio provino de ciertos acontecimientos
históricos, como la planificación de las grandes potencias durante los siglos
XIX y XX de repartirse el Imperio Turco Otomano. Como reacción surgieron los
conceptos panislámicos y panturcos para rescatar la estructura estatal. Según
el Tratado de Sèvres (1920), Turquía debía ser repartida entre las grandes
potencias, y a los armenios se les había prometido un Estado independiente al
Este de Anatolia, lo cual no se cumplió. Como los dirigentes turcos deseaban
crear una república homogénea, se encontraron con una barrera a la realización
de su proyecto. Dice al respecto Akcam:
“Como complemento de la idea de “enemigo externo” surgió la idea de “enemigo
interno”. Al quitarles toda influencia, los fundadores encontraron una salida
fácil: negaron la existencia y prohibieron la discusión de todo grupo social”[27].
Inseguridades, incertidumbres, transformaciones repentinas
de la estructura social, modificaciones en las relaciones de poder, derrotas,
en fin, miedos, se metabolizan entonces como “amenazas” atribuibles a un “otro”
(generalmente corporizado en minorías raciales, religiosas, nacionales o
políticas) con cuyas particularidades identitarias no se puede convivir a
riesgo de perder lo conseguido.
Por lo tanto, es probable que ese entramado de condiciones
objetivas y subjetivas, posibiliten que
el odio, los prejuicios o los miedos se sinteticen y se sincreticen respecto de
un “otro”, un “distinto”, que pasa a ser percibido como el origen de todos los
males por el Estado dominante, y su sociedad, y convertirse en sujeto pasivo de
la expiación.
La posibilidad de “identificar” a un tercero como el
causante de nuestros males es un ejercicio de simplificación al que el ser
humano viene echando mano desde los albores de la humanidad, pero además es una
forma de los poderes punitivos desbocados de legitimar la venganza.
Al miedo animista de las civilizaciones primitivas siguió
el miedo religioso del medioevo, sustituido por el miedo al Leviatán, y luego por el miedo al otro
durante la modernidad[28].
Como señaló Freud,
ante situaciones de máximo sufrimiento, se ponen en marcha en el ser humano
determinados mecanismos psíquicos de protección[29]:
“Pese a todo el horror que puedan causarnos determinadas
situaciones -la del antiguo galeote, del siervo en la Guerra de los
Treinta Años, del condenado por la Santa Inquisición, del judío que aguarda la
hora de la persecución-, nos es, sin embargo, imposible colocarnos en el estado
de ánimo de esos seres, intuir los matices del estupor inicial, el paulatino
embotamiento, el abandono de toda expectativa, las formas groseras o finas de
narcotización de la sensibilidad frente a los estímulos placenteros y
desagradables”[30].
Esos mecanismos psíquicos de protección, claro está,
también -y con mucha mayor razón- deben abarcar los sentimientos de
las víctimas de los genocidios, si queremos completar un concepto abarcativo,
holístico, de los mismos.
Estados autoritarios, precondiciones objetivas y
subjetivas, tentativas autoritarias de legitimación de la venganza,
fascistización de las relaciones sociales y
miedos abismales, se imbrican en la connotación procesual que le
adjudicamos al crimen masivo, que no se agota en el momento en que se perpetra la matanza, sino que lo
trasciende e incluye la generación de las condiciones previas y también los
cambios culturales, sociales y psicológicos ulteriores en el caso de las
víctimas, los sobrevivientes y los
perpetradores.
[2] Feierstein, Daniel: Estudio Preliminar a la
edición argentina de Raphael Lemkin:
“El dominio el eje en la Europa ocupada”, Ed. Prometeo, Buenos Aires, 2009, p.
32. Cabe recordar que el Informe Lemkin entendía ya en ese momento a la
exclusión de esos grupos de víctimas como “falencias” y “debilidades” de la
Convención, que se prolongarían en el tiempo.
[3] Feierstein, Daniel: Estudio
Preliminar a la edición argentina de Raphael Lemkin:
“El dominio el eje en la Europa ocupada”, Ed. Prometeo, Buenos Aires, 2009, p.
31.
[4] Zaffaroni, Eugenio Raúl: “La
palabra de los muertos”, Ed. Ediar, 2011, p. 424.
[5] Jonassohn,
Kurt: “What is Genocide?”, en Helen Fein (ed); Genocida Watch, Yale University
Press, 1992, p. 18, citado por Daniel Feierstein:
Estudio Preliminar a la edición argentina de Raphael Lemkin: “El dominio el eje en la Europa ocupada”, Ed.
Prometeo, Buenos Aires, 2009, p. 28.
[6] Ferrajoli, Luigi: “Il diritto como sistema
de garanzie, Revista Ragion Pratica, Año 1, Número 1, 1993, p. 147.
[7] Ferrajoli, Luigi: “Il diritto como sistema
de garanzie, Revista Ragion Pratica, Año 1, Número 1, 1993, p. 147.
[8] Gargarella, Roberto: “No hay democracia sin
protesta. Las razones de la queja”, reportaje de Esteban Rodríguez, disponible en
http:// www.ciaj.com.ar/images/pdf/No%20hay%20derecho,%20sin%20protesta%
20Entrevista%20a%20Roberto%20Gargarella.pdf
[9] Gargarella,
Roberto: “No hay democracia sin protesta. Las razones de la queja”, reportaje
de Esteban Rodríguez, disponible en
http:// www.ciaj.com.ar/images/pdf/No%20hay%20derecho,%20sin%20protesta%
20Entrevista%20a%20Roberto%20Gargarella.pdf
[10] Zaffaroni, Eugenio Raúl: “La palabra de los
muertos”, Ed. Ediar,
2011, p.471.
[11] HUttenbach, Henry: “Locating the Holocaust on the Genocida Spectrum: Towards a Methodology
of Definition and Categorization”, “Holocaust and
Genocide Studies”, Vol. 3 Nº 3, 1998, p. 295.
[12] Melson,
Robert, “Revolution and Genocide”, University of Chicago Press, 1992, p. 26
[13] Horowitz,
Irving: “Taking Lives: Genocide and State Power”, New Brunswick, Transaction
Books, 1980.
[14] Feierstein,
Daniel (compilador) “Genocidio. La administración de la muerte en la
modernidad”, Editorial Eduntref, Buenos Aires, 2005, p. 25, y Feierstein, Daniel: "El genocidio
como práctica social", Editorial Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires,
2008, p. 59.
[15] Kapuscinski , Ryszard: “La cacería del
otro”, El Dipló, Le Monde Diplomatique, número 21, marzo de 2001, p. 31.
[16] Bauman,
Zigmunt: “Modernidad y Holocausto”, Sequitur, Toledo, 1997.
[17] Kuyumciyan, Rita: “El primer
genocidio del siglo XX. Regreso de la memoria armenia”, Editorial Planeta,
Buenos Aires, 2009, p. 17.
[18] Zaffaroni, Eugenio Raúl: “¿Es posible una
contribución penal eficaz a la prevención delos crímenes contra la humanidad?”,
Plenario, Publicación de la Asociación
de Abogados de Buenos Aires, abril de 2009, pp. 7 a 24, disponible en
hptt//www.aaba.org.ar/revista%20plenario/Revista%20Plenario%202009%201.pdf,
publicado luego como “Crímenes de Masa, Ediciones Madres de Plaza de Mayo,
2010, Buenos Aires.
[19] Lozada, Martín: “Justicia
universal versus imperialismo judicial”, El Dipló, Le Monde Diplomatique,
número 19, enero de 2001, pp. 28 y 29.
[20] Kuyumciyan,
Rita: “El primer genocidio del siglo XX. Regreso de la memoria armenia”,
Editorial Planeta, Buenos Aires, 2009, p. 41.
[21] Gutman,
Daniel: “Sangre en el monte. La increíble aventura del ERP en los montes
tucumanos”, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 2010, p. 181.
[22] Madeleine Albright, por entonces embajadora ante
la ONU, en un discurso pronunciado ante el Consejo de Seguridad en el curso de
la primera intervención armada en Irak, citado por Chomsky, Noam: “Estados Unidos,
un Estado ilegal” en El Dipló, Le Monde Diplomatique, número 14, agosto de
2000, pp. 18 y 19.
[23] Chomsky,
Noam: “Estados Unidos, un Estado ilegal”, en El Dipló, Le Monde Diplomatique,
número 14, agosto de 200, pp. 18 y 19.
[24] Zaffaroni, Eugenio Raúl: “La
palabra de los muertos”, Ed. Ediar, 2011, p.
463.
[25] Feierstein, Daniel (compilador): “Terrorismo de Estado y Genocidio en América
Latina”, Editorial Prometeo, Buenos Aires, p. 52.
[26]
Kuyumciyan, Rita: “El primer genocidio del siglo XX. Regreso de
la memoria armenia”, Editorial Planeta, Buenos Aires, 2009, p. 69.
[27] Kuyumciyan, Rita: “El primer genocidio del siglo XX.
Regreso de la memoria armenia”, Editorial Planeta, Buenos Aires, 2009, p. 69.
Estremece la comprobación de la existencia de una suerte de denominador común
durante el siglo XX, al que muchos llamaron “autogenocidio”, que es la
consecuencia directa de la construcción de un enemigo interno, depositario de
las acechanzas, los riesgos y los miedos, y por ende portador de todos los
males. El otro, el distinto, aquel con el que no es posible convivir, al que le
està reservado el aniquilamiento.
[28] González Duro, Enrique:
“Biografía del miedo”, Debate, 2007, pp. 15, 42 y 73.
[29] Freud, Sigmund: “El malestar en la
cultura”, www.librodot.com, 2002, p. 15, disponible también en
http://isaiasgarde.myfil.es/get_file?path=/freud-sigmund-malestar-en-la-cu.pdf
[30] Freud,
Sigmund: “El malestar en la cultura”, www.librodot.com, 2002, p. 15, disponible también en http://isaiasgarde.myfil.es/get_file?path=/freud-sigmund-malestar-en-la-cu.pdf
