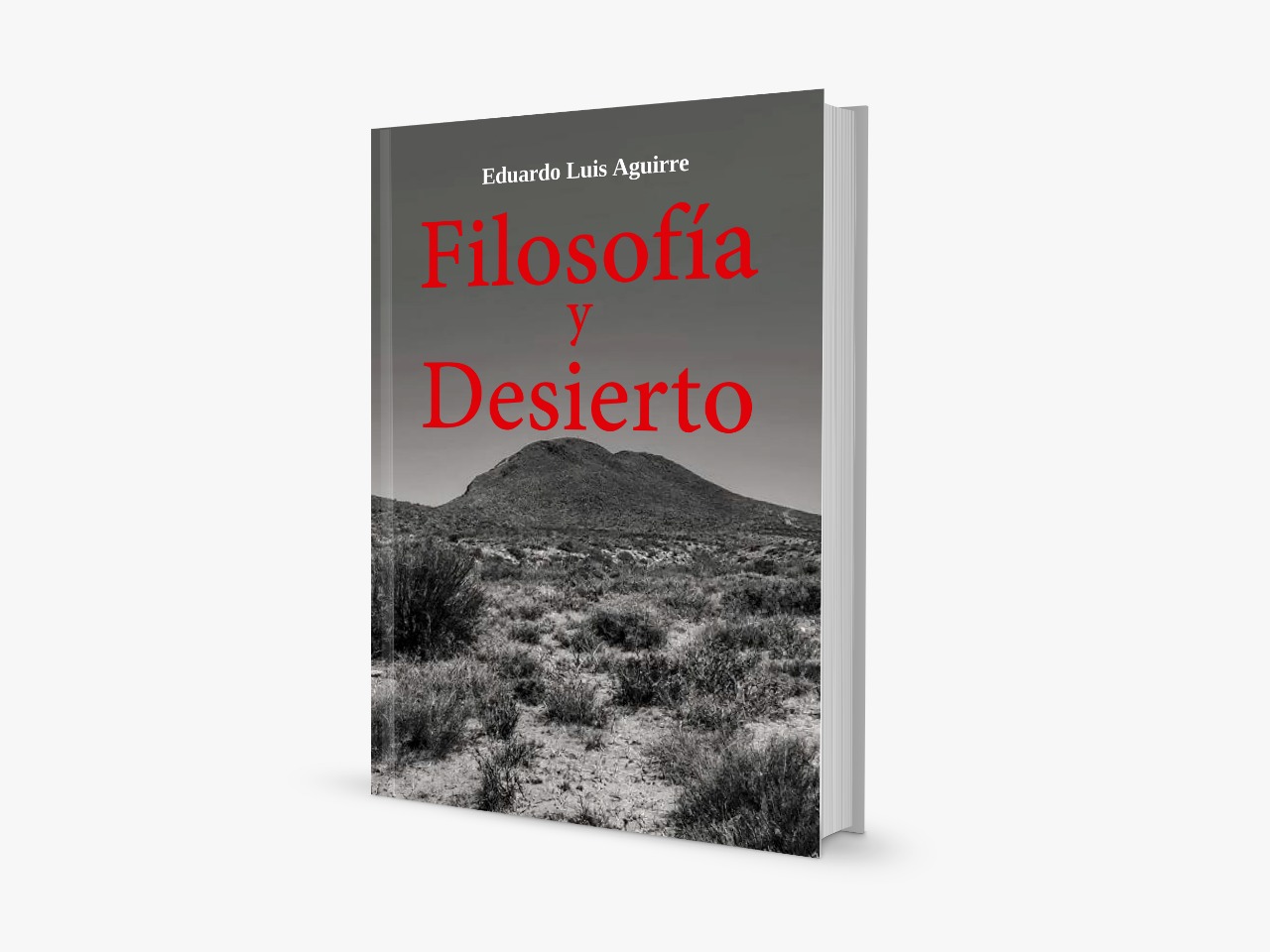Por Eduardo Luis Aguirre
“Cada hombre traza gruesamente su propia, humilde e inconclusa épica. Sea que la misma se enrosque como una hiedra a la mezquindad de lo propio o, por el contrario, que la potencia, la voluntad, la fugacidad de la vida, se convierta en la militancia fatalmente inconclusa y utópica que aspira a transformar una parte microfísica de la realidad colectiva” (del libro “Filosofía y desierto”, que la semana entrante ya estaría con nosotros).
Nietzsche afirmaba que la esperanza era el peor de los males, porque prolonga los suplicios de los seres humanos.
Esa afirmación remite a dos categorías a la que ha dedicado su pensamiento el colega Josep María Esquirol: la resistencia, que sustituye de hecho a la esperanza de un futuro imperfecto e indeterminado; la proximidad, en tanto amparo, comunidad, familia, que se contrapone no tanto a la distancia cuanto a la “juntura” que somos capaz de darnos en una intimidad que desborda lo interior y se amiga con lo más cercano.
Así, resistir es un gesto de amor y el desierto –que es el motivo de esa breve presentación- no necesariamente remite a la soledad. Quien resiste la posibilidad de que otros semejantes vayan al desierto lleva adelante un ejercicio partisano y ético de resistencia en favor quienes han sido despojados de esperanza y se aprestan a vivir sus suplicios en la nada misma de la existencia solitaria.
La soledad no es el problema. El problema es el dolor de la ruptura de la proximidad, de la cercanía, de los afectos. No hay forma de reparo que aliente un atisbo de esperanza en los extrañados trans Tiber. Los romanos sabían que el destierro equivalía a la muerte, porque más allá del mítico río habitaban los bárbaros. Los que etimológicamente carecerían de la posibilidad de compartir la palabra y el lenguaje. Los solitarios debían entonces soportar al mismo tiempo la violencia de los extraños y el dolor profundo de la ruptura de la esperanza, el abrigo y la proximidad.
Eso significó aquella lucha singular que duró casi diez años. Imposible de ser traducida mediante el dogmatismo pero densa y opaca como el abismo del suplicio que equivale a la muerte. Las peleas que se pierdan dejan marcas. Huellas, angustias, frustraciones. Un sufrimiento atroz sobreviene al esfuerzo ilimitado por contener la barbarie.
No hay esperanza para los dolientes que purgan la des-existencia. No lo habrá. Ni voces que desde otro margen se vuelvan a alzar con gesto partisano. Con la convicción severa y palpitante de conservar lo próximo que, como ya vimos, equivale a lo íntimo.